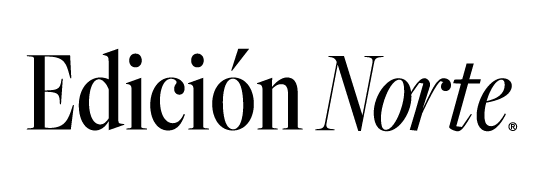Primero fue la piñata. Imposible saber de dónde vino. Lo que sí sé es que un día, a mis cuatro años, empecé a hablar de piñatas. Solamente de piñatas. Piñatas, piñatas y más piñatas. A hablar… y a preguntar. Por aquellos tiempos, la vida en mi casa sonaba a algo como esto: ¿Y qué pueden tener adentro las piñatas? ¿Autitos pueden tener? ¿Y muñequitos? ¿Y cómo se pinchan las piñatas? ¿Y qué cae primero cuando explota la piñata? ¿Y chicles puede tener la piñata? ¿Y el papel picado para qué está? Y así, día tras día, en un bucle sin fin.
Mirá también
Mirá también
Demasiado gato encerrado
En un momento ya no me alcanzó con hablar y preguntar sobre piñatas, así que empecé a dibujarlas. Hojas y hojas de piñatas garabateadas con lápices de colores. Algunas redondas, otras ovaladas; algunas lisas, otras rayadas; siempre coronadas con el nudito y el hilo. Mis amigos del barrio ya sabían que en mi casa se pinchaba una piñata una o dos veces por semana. Y cuando no había piñata de verdad, yo los arrastraba a “jugar a la piñata” con bolsas de supermercado que llenábamos con cualquier porquería.
Mirá también
Mirá también
Las neurosis en el cine
Hartos, y tal vez un poco preocupados, mis padres decidieron una medida extrema: la proscripción total de las piñatas. No más piñatas. Ni reales, ni de mentirita ni dibujadas. Ni siquiera me dejaban pronunciar la palabra. Pensaron que así me olvidaría del tema, pero estaban equivocados. El proceso de “despiñatización” fue turbulento e infructuoso. Nadie sabía que lo único que podía curarme de esa obsesión era… otra obsesión.
Así llegó “Querida, encogí a los niños”. Esta sí sé de dónde vino. Recuerdo a mi papá contándome entusiasmado la trama de la película que íbamos a ir a ver al cine esa tarde, sin tener idea de lo que se venía. En la película, un inventor diseña una máquina que reduce el tamaño de las cosas y, por accidente, termina encogiendo a sus propios hijos. Los chicos, ahora del tamaño de un alfiler, viven todo tipo de aventuras en el jardín trasero de la casa —para ellos, una selva—, en donde se enfrentan a escorpiones, abejas y cortadoras de césped, todo en tamaño gigante.
Recuerdo estar sentado en la butaca y sentir que la película me poseía, que se adueñaba de cada neurona de mi cabeza hasta fundirse con mi sistema nervioso. Cuando salimos del cine, yo solo podía pensar en cómo se verían las cosas si me hiciese chiquitito. Así que empecé a preguntar. Y no paré más: ¿Cómo sería de grande este fósforo para los chicos de “Querida, encogí a los niños”? ¿Y este sacapuntas? ¿Y esta miga de pan? ¿Y este botón? ¿Y este poroto? ¿Y esta aceituna?
Al principio, mis padres se mostraron esperanzados con mi nuevo tema de interés: por fin yo hablaba de algo que no fueran las piñatas. Tal vez me estaba curando. Pero poco a poco se fueron dando cuenta. Cuando comprendieron lo que estaba pasando, ya era tarde. La piñata no se había ido: había metamorfoseado.
Igual que con la piñata, muy pronto ya no me alcanzó con las palabras, así que empecé a dibujar. Hojas y hojas plagadas de garabatos que recreaban escenas de “Querida, encogí a los niños”. Lo que más me obsesionaba era la cuestión de la relatividad de los tamaños: cómo uno, si se volvía chiquitito, podía ver como gigante algo que en nuestro tamaño habitual vemos como diminuto. Ese descubrimiento me hacía hervir la cabeza. Ni bien la película salió en video, la alquilé ciento ochenta veces y la vi hasta gastar la cinta.
Mis amigos del barrio fueron pronto rehenes de la nueva obsesión. Logré convencerlos de que, si lo deseábamos con fuerza, podíamos hacernos chiquititos. ¿Cómo se deseaba con fuerza? Simple: acostándose en el piso boca arriba, cerrando los ojos y pidiendo mentalmente “quiero hacerme chiquitito, quiero hacerme chiquitito, quiero hacerme chiquitito”.
Así un rato largo. Cuando abriéramos los ojos, seríamos chiquititos y podríamos vivir mil aventuras. Podríamos montar mariposas y trepar flores. Podríamos nadar en un vaso de coca y dormir en el hueco de un chocolatín Jack. Mis amigos se entusiasmaron y me siguieron, y fue así que pasamos muchas siestas de verano acostados boca arriba en el patio de mi abuela, con los ojos cerrados, deseando con fuerza hacernos chiquititos. Hasta teníamos accesorios diminutos preparados para usar con nuestro nuevo tamaño: un autito, un barquito, una casita… Pero la técnica del achicamiento no funcionó. Siesta tras siesta, abríamos los ojos, mirábamos a nuestro alrededor y veíamos todo del mismo aburrido tamaño de siempre.
Un día, en un intento desesperado por que yo me interesara por otra cosa además de “Querida, encogí a los niños”, mis padres me compraron un libro ilustrado de Peter Pan. Pobres. Porque pasó que con Peter Pan vino la tabla de los piratas. No los piratas, en general, sino la tabla de madera por la que el capitán Garfio hacía caminar a Wendy. Esa imagen, y solo esa imagen, borró de un plumazo y para siempre la fantasía de hacerme chiquitito. A partir de ese momento, todo se trató de caminar por la tabla.
Como siempre, primero fue hablar. Después, preguntar. Después, dibujar. Tablas aquí, tablas allá, tablas por todas partes. Como no me salían muy bien, empecé a perseguir a mi mamá para que me dibujara tablas. A ellas sí le salían bien. Pero mi obsesión se afinaba y se especializaba: ya no era solo la tabla, sino la curvatura que la torcía levemente al ceder bajo el peso del condenado. Y esa curvatura era difícil de reproducir con exactitud en los dibujos. Más curva, mamá. Menos curva, mamá. Más así. Más asá. Un poquito más. No tanto. Etcétera.
Después vinieron los juegos, y acá la cosa se puso peligrosa porque hacer caminar a mis muñecos por una regla no era suficiente: tenía que ser una tabla de verdad, con personas de verdad. Esta vez pude convencer solo a uno de mis amigos de sumarse al experimento: a Fufi, que hasta el día de hoy me sigue en todas. Conseguimos un cartel rectangular de madera, lo ajustamos así nomás a un muro y jugamos a caminarle encima y saltar… con las manos atadas y los ojos vendados. Zafamos de milagro de rompernos la cabeza. Cuando mi abuela nos descubrió casi se infarta.
Después de la tabla vino Hamlet. Fue tras haber visto, medio a escondidas, la película de Franco Zeffirelli protagonizada por Mel Gibson. La escena que más me impactó fue la del envenenamiento de Gertrudis: la reina bebe por error de una copa envenenada, originalmente destinada a su hijo Hamlet, y muere presa de horribles convulsiones. Lo sabido: mil preguntas, pilas de dibujos, infinidad de juegos. Insistí hasta que me compraron la obra de Shakeaspeare en versión original, y la leí y releí hasta sabérmela de memoria.
Incluso arrastré al siempre fiel Fufi a poner en escena una representación de Hamlet con títeres fabricados por nosotros mismos con medias viejas. Pero la clave era la copa. Necesitaba esa copa, dorada, enorme, pomposa… y envenenada. Así que para el Día del Niño pedí un cáliz. Era lo más parecido a la copa de Hamlet que se podía encontrar. Recorrimos tiendas de antigüedades hasta dar con el cáliz perfecto. Ese lunes, en la escuela, cuando conté que por el Día del Niño me habían regalado un cáliz, todos me miraron raro. Pero yo estaba feliz. Con ese cáliz pasé tardes enteras jugando a morir envenenado. Me volví tan experto en actuar las convulsiones que un día la señora que me cuidaba llamó desesperada al trabajo de mi mamá, creyendo que yo estaba muriéndome de verdad. Para ese entonces, mis padres ya sabían que no había prohibición que valiera y que lo único que haría que Hamlet y su copa envenenada se evaporaran sería la siguiente obsesión. Y así vinieron los tiburones, los planetas, la telequinesis, la guillotina y un sinfín de fijaciones más.
Alguien dijo por esos días que mi mente era como un pulpo, porque cuando se prendía a algo no lo soltaba más. Algún otro, más técnico, dijo que yo tenía un trastorno obsesivo-compulsivo. “Mente pulpo” me gusta más. Me suena a superpoder.
A medida que fui creciendo, mi mente pulpo cambió. Poco a poco, sus presas dejaron de ser temas aleatorios de la vida y pasaron a ser miedos, inseguridades y paranoias. Durante mi adolescencia, la guacha mostró su lado oscuro. Porque una cosa es no poder parar de pensar en una piñata y otra cosa es dudar compulsivamente de todo: de tu sexualidad, de tus sentimientos y de hasta de tu propia cordura. De todo. Sin respiro.
Me hice adulto. Transitar una separación, con esta cabeza, te la regalo —acá el famoso “soltar” no aplica ni por casualidad—. Fobias, a la orden del día. Manías, todas. Capacidad de atención: cero. Y guarda con sentir un poquito de angustia, porque ni bien la detecta la mente pulpo se le prende y aprieta, aprieta, aprieta y… mejor lo dejamos acá.
Al diván llegué tarde, pero sirvió. No para curarme de la mente pulpo, pero sí para entender su funcionamiento. Su lógica. Su modus operandi. Para poder darme cuenta cuando sus tentáculos están apretando de más sobre algún tema o preocupación y decirle: hoy no, chiquita. Tal vez mañana. Sin pelearme con ella, solo haciéndola a un lado con amabilidad. A veces funciona.
Ayudó también nadar, la meditación y, por supuesto, el paso de los años. Hoy me animo a decir que mi mente pulpo está domesticada. Ya no dibujo ni juego ni atormento a la gente con preguntas: ahora escribo y hago películas, que es una manera más socialmente aceptable de canalizar las obsesiones. Y aunque, domesticada y todo, mi mente pulpo me siga trayendo problemas —uf, lo que me cuesta a veces dejar de rumiar y estar presente—, también sé que a ella le debo, en parte, el espesor de mi imaginario. Porque fue en esos universos paralelos y en esos brumosos laberintos cerebrales donde conocí, para bien y para mal, ese “otro lado” de la realidad de donde viene todo sobre lo que escribo.
El camino a veces se puso espinoso, sí. Pero quién me quita lo soñado.